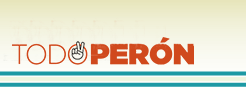
El proyecto vandorista
Daniel James
Como líder de los obreros metalúrgicos y figura dominante dentro del aparato sindical peronista, Augusto Vandor suscitó en el seno del peronismo reacciones que oscilaban entre la hagiografía en un polo y la demonología en el otro. Las imágenes asociadas a estos diferentes enfoques difieren desde luego entre sí: el líder y mártir de una es contrarrestado por el corruptor y gánster en la otra. En estas circunstancias es muy difícil abrirse paso entre ellas y llegar aunque sea a un juicio aproximadamente objetivo sobre los fines del vandorismo.
En parte esa dificultad se limita a reflejar el hecho de que el vandorismo, como corriente dentro del peronismo, no era claramente definible en cuanto movimiento doctrinario y teórico, fácil de diferenciar de otras tendencias. En parte también se origina en el esencial pragmatismo de la mayoría de los dirigentes. Vandor era un maestro de la realpolitik en el escenario argentino y un entendido en los métodos apropiados para controlar un movimiento sindical. En este sentido, era el arquetipo del caudillo gremial, confiado en su capacidad para negociar con políticos, jefes militares y empleadores y a cuyo juicio los principios doctrinarios eran de segunda importancia en el torbellino diario de las cuestiones gremiales. Miguel Gazzera, íntimo colaborador suyo, nos ha dejado una hábil descripción de Vandor. No era, dice,
“un líder de barricada, menos aún un caudillo clasista [...] todos sus actos se generaban en una sólida practicidad, intuición y decisión”
Gassera añade:
“Vandor se interesaba más por los detalles que conformaba la oportunidad que por las líneas de largo plazo [...] por otra parte nunca conducía el tema hacia profundidades que desconocía, y si alguien pretendía llevarlo en esa dirección su respuesta práctica y firme lo persuadía con su falta de interés por el buceo”
Ese pragmatismo y esa falta de interés por las discusiones ideológicas traen problemas al que investiga la cuestión sindical en ese tiempo. Vandor actuaba en el ámbito del entendimiento personal, el trato cerrado con un whisky en el ministerio, o el acuerdo alcanzado en una mesa de café. Esto significa por definición que las acciones específicas no eran respaldadas por bosquejos netos de posiciones ideológicas o siquiera por expresiones de razonamiento táctico. No existen en verdad documentos reveladores de cuál era el pensamiento más íntimo de Vandor, sobre el cual pudiera estructurarse alguna explicación de sus propósitos generales. En vista de ello resulta tentador concordar con Amado Olmos, jefe del sindicato del personal no médico de hospitales y servicios de salud, durante largo tiempo amigo íntimo de Vandor y considerado por muchos la eminencia gris del vandorismo en su momento de esplendor. Dijo Olmos:
“El vandorismo exhibe una brecha imposible de cerrar: su falta de ideología. Así Vandor obra a merced del aventurerismo, del oportunismo político.”
Sin embargo, resultaría excesivo aceptar esa evaluación al pie de la letra. Ante todo, porque el pragmatismo y el oportunismo son ideológicos en sí mismos: la negación consciente de toda ideología es parte de la filosofía del sentido común tan cara a los pragmáticos, sean dirigentes sindicales o no. En segundo lugar, porque existen algunas declaraciones de intenciones y principios formuladas por Vandor y ciertamente muchas otras que efectuaron sus mas locuaces acólitos. Las escasas pruebas escritas con que contamos sugieren que las opiniones personales de Vandor eran fundamentalmente irrecusables: coinciden en forma precisa con los presupuestos ideológicos que hemos bosquejado poco antes. En lo que se refiere a las consecuencias políticas concretas de esta posición para los sindicatos peronistas dependemos de las pruebas que han quedado de la práctica sindical concreta, así como de los principales sindicatos enrolados en la línea vandorista.
El examen de esos elementos demuestra que hubo cierta coherencia, es decir un proyecto subyacente, en la actividad vandorista. Se trató de la creación de un movimiento político de base sindical, cuyos rasgos generales hemos descripto en el capítulo anterior. Fundamentalmente, no pasaba de ser una elaboración conceptual de la posición de facto en que los gremios se encontraron a sí mismos después de 1955. Era la expresión del deseo de la mayoría de los líderes sindicales de establecerse como principal fuerza política representativa de los trabajadores argentinos, posición que debía ser negociada con otras fuerzas políticas y sociales. En este sentido, el vandorismo representaba la tentativa, ejecutada por la cúpula sindical de consolidarse e institucionalizar el poder político acumulado en mandos de ellos gracias a su posición como representantes de la mayoría de los trabajadores organizados y gracias a su papel como principal expresión legalizada del peronismo. En tanto que en 1958 habían delegado ese poder en un forastero, Arturo Frondizi y después frente a su traición habían mantenido una actitud de voto en blanco, a partir de 1962 se mostraron resueltos a construir, toda vez que les fuera posible, su propio aparato político, basado en su control del movimiento gremial, y en esa forma entenderse directamente con otras fuerzas sociales y políticas.
A menudo se describió ese proyecto como el intento de crear un “partido obrero”, es decir un partido político de la clase trabajadora íntimamente conectado con los sindicatos y modelado con arreglo a las líneas de los clásicos partidos socialdemócratas de tipo laborista. No hay duda de que ese proyecto tenía raíces históricas en el peronismo, sobre todo bajo la forma del Partido Laborista constituido en 1945. Esta concepción, tal como se presentó al promediar la década1960-70, fue asociada sobre todo a los nombres de Olmos y Gazzera. Sin embargo, es importante aclarar qué entendía el vandorismo por esa posición. Olmos, en una entrevista que sostuvo poco antes de su muerte, producida en 1968, después de su ruptura con Vandor, fue interrogado acerca de su entusiasta defensa de “un partido obrero, un partido clasista”. Olmos consideró necesario corregir la idea de su interlocutor:
“Yo en la conferencia en el año 59 en el gremio del Tabaco en Flores, manifestaba justamente todo lo contrario. Exigía sí la hegemonía en la conducción táctica del Movimiento Peronista y demostraba toda una trayectoria de acciones políticas por el movimiento obrero. Quedaba así establecido que éste era la gran fuerza, la base y lo único que había sustentado al peronismo en los momentos aciagos y en aquel tiempo entendía que esta hegemonía debía ser ejercida por los dirigentes de los sindicatos [...]. Esto, repito, no significa excluir a las otras fuerzas, pues de ser así se negaría totalmente la esencia del Peronismo.”
De estas palabras se desprenden dos rasgos fundamentales del proyecto vandorista. En primer término, el ideal político y el modelo social propugnados por Vandor y la cúpula sindical seguían siendo los derivados de la experiencia peronista 1946-55. La insistencia de Olmos en el sentido de que la hegemonía sindical no implicaba una concepción “clasista” del movimiento, indicaba claramente su compromiso con la idea de que el peronismo era una alianza multiclasista cuyo objetivo político último consistía en la formación de una amplia coalición con los otros “factores de poder” de la vida nacional: la iglesia, los empleadores dotados de conciencia social y nacional, y las fuerzas armadas. Los conceptos de autonomía y actividad independiente de la clase trabajadora, que habían formado parte del discurso militante durante la Resistencia, habían sido borrados en gran medida de esta idea de hegemonía sindical dentro del movimiento peronista. En una conferencia que dio a dirigentes gremiales en 1966, Olmos se refirió nostálgicamente a la era anterior a 1955, durante la cual se había asistido al “gran abrazo fraternal entre las fuerzas armadas y el pueblo” en interés de la nación y de la justicia social. Esa unidad, afirmó Olmos debía ser recreada.
En segundo lugar, resulta claro que para el vandorismo la cuestión fundamental en juego era el equilibrio interno de fuerzas dentro del peronismo. Un tema constante de la propaganda sindical peronista en esos años consistió en poner de relieve, según vimos, el peso social y político de los sindicatos en un marco social amplio. Esto suponía, como lo dejan en claro las afirmaciones de Olmos, una exigencia de hegemonía dentro del movimiento, tanto sobre los neoperonistas como sobre el ala política oficial. Pero lo que también implicaba era una pretensión de relativa independencia respecto del propio Perón. Si realmente eran “la columna vertebral” del movimiento, como el propio Perón se complacía en decir, entonces debían tener la libertad necesaria para determinar sus tácticas en la Argentina, para negociar su propio destino. En el punto culminante de la disputa con Perón e Isabel en 1965 y 966, el poderoso sindicato de luz y Fuerza, vandorista, publicó en su revista un editorial que sintetizaba esa aspiración:
“La condición primera para que el justicialismo avance en el panorama nacional es la que el movimiento obrero, esa masa vital de su estructura, no quede subalternamente rezagado a modo de “furgón de cola” del movimiento [...] no es posible mantener el manejo del movimiento en forma unipersonal, la clave es la formación de un verdadero de conducción, integrado por las figuras realmente representativas y que fundamentalmente trabajan con mentalidad de equipo: este organismo debe planificar la acción interna”
Este había sido precisamente, pocos meses antes, el mensaje del congreso de Avellaneda y era la causa básica del conflicto con Perón en aquel momento.
Dentro de este marco general, la cuestión de las tácticas políticas que debían seguirse era flexible. En lo relativo a métodos y formas políticas, el vandorismo era esencialmente agnóstico y oportunista. Ese era el nivel donde el pragmatismo de Vandor tenía su oportunidad de triunfar. En general era evidente que sus partidarios preferían sacar ventaja, sí se presentaba la oportunidad, del sistema de partido político legal para obtener sus fines políticos.
De: Resistencia e Integración, El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976
Siglo veintiuno editores, Pag 261